
Comunismo, comunidad: tales términos son efectivamente términos en la medida en que la historia, los grandiosos errores de cálculo de la historia nos lo hacen reconocer sobre un fondo de desastre que va de hecho más allá de la ruina.
Conceptos deshonrados o traicionados, no existe tal cosa, sino conceptos que son «convenientes» sin su propio-impropio abandono (que no es simple negación), aquí tenemos lo que nos permite rechazarlos o recusarlos tranquilamente. Por más que queramos, estamos ligados a ellos precisamente por su defección. Leo, al escribir esto, unas líneas de Edgar Morin: «El comunismo es la cuestión más importante y la experiencia principal de mi vida. No he dejado de reconocerme en las aspiraciones que expresa y siempre creo en la posibilidad de otra sociedad y de otra humanidad.»
Esta sencilla afirmación puede parecer ingenua, pero, en su rectitud, nos dice aquello a lo que no podemos sustraernos: ¿por qué? ¿qué ocurre con esta posibilidad que está siempre inscripta de una manera u otra en su imposibilidad?
Si el comunismo dice que la igualdad es su fundamento y que no hay comunidad en tanto en cuanto las necesidades de todos los hombres no estén igualmente satisfecha (exigencia en sí misma mínima), supone, no una sociedad perfecta, sino el principio de una humanidad transparente, producida esencialmente por ella sola, «inmanente» (dice Jean-Luc Nancy): inmanencia del hombre al hombre, lo que designa también al hombre como el ser absolutamente inmanente, puesto que es o debe llegar a ser tal que sea enteramente obra, su obra y, finalmente, la obra de todo; no hay nada que no deba ser formado por él, dice Herder: desde la humanidad hasta la naturaleza (y hasta dios). Nada de restos, en último término. Es el origen aparentemente sano del totalitarismo más malsano.
Ahora bien, esta exigencia de un inmanencia absoluta tiene como respuesta la disolución de todo lo que le impida al hombre (puesto que él es su propia igualdad y su determinación) plantarse como pura realidad individual, tanto más cerrada cuanto que está abierta a todos. El individuo confirma, con sus derechos inalienables, su rechazo a tener otro origen que él mismo, su indiferencia a cualquier dependencia teórica frente a otro que no fuese un individuo como él, es decir, él mismo, indefinidamente repetido, bien sea en el pasado o en el porvenir – mortal así como inmortal: mortal en su posibilidad de perpetuarse sin alinearse, inmortal, ya que su individualidad es la vida inmanente que no tiene en sí misma término. (De ahí la irrefutabilidad de un Stiner o de un Sade, reducidos a algunos de sus principios).
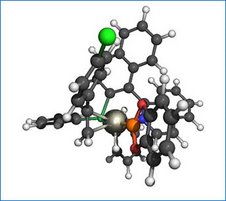


No hay comentarios:
Publicar un comentario